
Memorias de Guatemala
Octavo día. Las cavernas de Lanquín
El objetivo para hoy era llegar a Lanquín y ver las cuevas antes de visitar Semuc Champey, para lo cual reservaría todo el día de mañana. Me levanté a las y fui a la humilde estación de Uspantán, donde me tomé un café con el conductor mientras esperaba a que saliese el primer autobús (furgoneta mejor dicho) de la mañana. Hasta las ocho y media no llegaría a Cobán. Por el camino se pasa del paisaje de barrancos de Quiché a las pequeñas aldeas de Alta Verapaz, al atravesar el río Negro que separa ambos departamentos. La carretera aparece y desaparece, convirtiéndose de tanto en tanto en un camino de piedras. En el fondo del valle, una neblina avanzaba en dirección contraria al autobús tragándose los árboles a su paso.
Desayuné en Cobán por doce quetzales (no apunté en mi libretita el qué, pero seguramente fueran huevos, frijoles y queso salado acompañado de tortillas, como siempre) y continué hacia Lanquín. En el mapa, Lanquín y Cobán están a 65 kilómetros de distancia, por lo que pensé que tardaría una hora en llegar. Sin embargo, la carretera nos había abandonado hace mucho tiempo y al final tardamos más de tres horas en llegar atravesando un camino de tierra. Cansado del viaje, me hospedé en el primer hotel que vi, el Rab’in Itzam, donde por 50 quetzales te dan una habitación privada con un baño compartido (mi habitación se llamaba Oxlaju). El hotel te da internet de seis a diez de la tarde y los cibers del pueblo tienen muchísimas restricciones (solo para mensajes, poco tiempo, y estando físicamente pegado al router), sin embargo, en la cafetería Chapul Café, en el medio del pueblo, pareces estar en una cafetería europea del siglo XXI.
Descansé un rato y fui a ver las cavernas de Lanquín. Tras pagar 30 quetzales por la entrada, antes de llegar a las cavernas, pasé un río de agua de mil colores de verde, donde solo se oía el canto de los pájaros y las chicharras y caía una lluvia calmada, lenta, muy poco a poco. El color de sus aguas me hace pensar en la similitud entre el azul y el verde, los cuales son un solo color en varias lenguas nativas, que hace referencia al color de la naturaleza.
Cuando se apaciguó la lluvia, me sumergí en el agua con mucha precaución, porque es un río que no conozco. En el pueblo donde siempre he veraneado, San Martín del Tesorillo, era costumbre ir a bañarse al río, y uno ha crecido oyendo historias de descuidos y tomas de confianza que nunca acaban bien. El agua es lo desconocido, especialmente cuando son aguas revueltas y eso me da mucho respeto (pero que conste que me metí).
Las cavernas de Lanquín
Me dirigí a la entrada. Iba solo, ya que me habían dicho que no hacía falta guía. Subí unas pequeñas escaleras que te dejaban justo en la entrada, una pared de piedra con una abertura de un par de metros de alto. “Nunca he entrado en una caverna solo” –pensé. Encendí la función linterna del móvil y me adentré en las más absolutas tinieblas. A los pocos pasos ya solo veía lo que el móvil me alumbraba. Escuchaba ruidos de murciélagos a mí alrededor, como si estuvieran hablando entre ellos, pero allí donde alumbrase solo veía piedras. Sabía que debía de haber miles de ellos escondidos en el techo. Me resbalé varias veces, ya que el suelo estaba completamente mojado y fangoso. Empecé a tener algo de miedo.
De repente, a lo lejos, vi la luz de una vela (o una candela, como dicen aquí). Había otros turistas más adelante, así que me apresuré para llegar a ellos. Se me aceleraba el pulso por momentos. Les alcancé y comprobé que era un turista extranjero que no hablaba muy bien español y un guía nativo que tampoco. El turista estaba todavía más acojonado que yo. Pasamos al lado de un altar de sacrificios y el guía explicó que dos veces al año se hacían sacrificios, principalmente de animales. Llegó a decir algo de “some people”, pero no sé si se refería a los ejecutores o a los ejecutados o a cualquier otra cosa (tened en cuenta que esto está lejos de todo). En ese momento poco me importaba.
Llegamos a unas escaleras que llevaban a la tercera y última galería. Debíamos llevar unos quince minutos andando sobre piedras lodosas en la más absoluta oscuridad. Fue demasiado para el guiri, quien decidió irse, con el guía, claro. Yo decidí seguir adelante. Me adentré en la galería y volví a quedarme completamente solo. La humedad era asfixiante (acababa de darme cuenta). Sudaba muchísimo. Se me empañaron las gafas, que tuve que limpiar con una camiseta completamente húmeda que no hizo más que enturbiar más mi visión. Mi pulso subió a lo que calculo que serían unas mil o mil quinientas pulsaciones por minuto. Volví a escuchar a los murciélagos y las risas de unos chicos al principio de la galería, que en contexto parecían siniestras.
Todo tipo de imágenes de sádicos asesinos y criaturas escondidas en la caverna pasaron por mi cabeza. Más realista, me preguntaba qué pasaría si me caía (algo que estuvo cerca de pasar muchas veces) y me golpeaba la cabeza con una piedra… Seguí avanzando por la galería. La humedad debía de estar alrededor del 3000%. Llegué a lo que parecía el final de la caverna, donde pisé accidentalmente varios charcos y se me empaparon los pies. Hasta el agua del suelo estaba caliente. No llegué a tocar el final de la galería, pero me quedé a unos pocos metros. Me di la vuelta y pensé en los chicos que escuchaba al inicio de la galería, hacía tiempo que no les oía. Se habrían rendido… ¿por qué no hice yo lo mismo?
El ruido de los murciélagos se intensificaba, incluso creo que vi a alguno volando. Tomé un momento para ser consciente de donde estaba: “en el interior de una cueva desconocida, sobre un suelo que resbalaba muchísimo, en medio de la nada, a media hora de la salida y a varias horas en coche de algún hospital, solo y asfixiado por el calor y la humedad”. Fantástico. Cada vez sudaba más, cuando la luz del móvil iluminaba mi cuerpo veía como humeaba por el calor. Por cierto, ¿cargué el móvil anoche? Llegué cansado al hotel y me fui a dormir pronto, podría haberlo olvidado… No me acuerdo… ¿Qué batería le quedará? No quise ni comprobarlo.
Los nervios me hacían ir más de prisa, lo que provocó que me resbalase más a menudo. De repente, en la odisea de regreso, una araña látigo de lo que parecían varios metros de largo salió corriendo hacia mí. Me quedé petrificado pero, por suerte, ella también, solo Dios sabe por qué (y la propia araña, supongo). Después de estar unos segundos en shock, empecé a bordearla con cuidado, muy poco a poco. Sabía que corría mucho más que yo en esas circunstancias y, aunque apostaría por mí en un uno contra uno, si decidiera atacarme, además de morderme, podría hacerme resbalar y perder el móvil fácilmente, o golpearme en la cabeza, torcerme un tobillo…
No pasó nada, pero el peligro seguía. Ahora tenía que pensar también en el peligro de insectos y serpientes, que hasta ahora no lo había tenido en cuenta. Se me resbalaba el móvil de mis manos sudadas, ahora también por el nerviosismo después de encontrarme con la araña. Ahora no quería tocar las barandillas (completamente oxidadas y pringosas), por miedo a poner la mano sobre la madre de la araña anterior, o sobre quinientos de sus hijos (no sé qué sería peor). Tenía la camiseta completamente pegada al cuerpo por el sudor y la caverna parecía más grande que al principio. En mi cabeza: insectos, serpientes, calor, humedad, oscuridad, fango, la batería del móvil… Cuando creía que me iba a asfixiar de la angustia, a unos veinte metros de mí vi la luz de la entrada. Por fin, estaba fuera.
Salí andando a paso ligero, empapado en sudor, con las piernas llenas de barro y las pulsaciones por las nubes. Fui directamente al rio que antes me daba tanto respeto y, ahora, me bañé del tirón. ¿Quién dijo miedo?
La salida de los murciélagos
Para el resto del día solo tenía pensado ver la salida de los miles de murciélagos que alberga la caverna de Lanquín. Cuando se pone el sol, salen a comer a bandadas, creando un espectáculo para unos muy bello y para otros un tanto grotesco. Yo soy de los primeros, siempre me han gustado los murciélagos, quizás porque esté acostumbrado a verlos en mi pueblo, o despistados en el salón de mi casa, cuando cae el sol. Cuando uno está tan lejos de casa, lo que le recuerda a la infancia tiene un sabor más intenso de lo normal (de nuevo, Cabral: “me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno”).
Además, hay varias razones (racionales) por las que me gustan los murciélagos. En primer lugar, se comen los insectos, a los cuales detesto por mucho que me esfuerzo por no hacerlo (se mueven más rápido que tú, pican, muerden, tienen veneno, ponen huevos en ti… son asquerosos). En segundo lugar, porque ven por ecolocalización, lo cual me parece absolutamente flipante, una especie de superpoder. Pueden ver detrás de paredes, dentro de vasijas y objetos, en 360 grados… Dan un grito y ven. Primero fue el verbo y luego se hizo la luz. En tercer lugar, estoy de acuerdo en que son “objetivamente” feos. Evidentemente. Pero, dentro de su forma física hay cierta armonía con su forma de vida, ya que, como pájaros de la noche, su vuelo con virajes bruscos y su aspecto tiene cierta armonía. En fin, que salieron cientos de murciélagos de las cuevas y formaron un espectáculo muy… curioso.
A esas horas no había transporte de vuelta, el pueblo estaba a una hora y pico andando y yo seguía con agujetas, así que no sabía qué hacer. Salió un grupo de franceses que tenían transporte privado, en el cual me dejaron subirme y me acercaron a pocos minutos del pueblo. Cené una hamburguesa en el hotel y un licuado de papaya (25 + 10 quetzales) y a dormir. Mañana haría lo que he venido a hacer aquí.
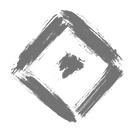








[…] Francisco Marroquín, cuyo nombre luce con orgullo la universidad más importante del país (ver Vida académica y cultural de la ciudad), hizo varios actos de fe pública donde se quemaron cientos de indígenas como castigo por […]