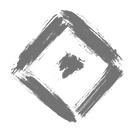Cosmología aristotélica
El sistema aristotélico se caracteriza, en términos generales, por su enfoque racional, es decir, no mitológico, pero tampoco completamente empírico. Es decir, Aristóteles recurre a la información que proporcionan los sentidos para reflexionar sobre la naturaleza, pero allí donde los sentidos no alcanzan, aplica el puro intelecto en la búsqueda del orden que se le presupone al universo: «el orden es la naturaleza propia de las cosas sensibles» (301a5-10), lo cual es especialmente importante para ámbitos que no permiten una observación muy detallada, debido a, por ejemplo, su distancia y tamaño: «acerca de las cosas inaccesibles a los sentidos creemos que es suficiente inferir mediante el razonamiento si con él nos remontamos a lo posible» (344a5-10).
Ahora bien, los sentidos nos muestran que hay distintos cuerpos en la naturaleza, los cuales podríamos dividir racionalmente entre los compuestos (de otros cuerpos) y simples, que podríamos llamar «elementos» y que forman los demás cuerpos: «es elemento, entre los cuerpos, aquel en que los demás cuerpos se dividen y que está intrínsecamente presente […] mientras que él mismo es formalmente indivisible en otros cuerpos» (302a15-20). Estos serían la tierra, el agua, el aire y el fuego (cp. 268b30), principios de lo húmedo y seco, así como de lo caliente y lo frío. La tierra es el elemento más grave, a la vez húmeda y caliente, por lo que «subyace a todos» (312a1-5) y el fuego es el elemento más leve, siendo seco y caliente, es decir, «el que se superpone a todos» (312a1-5). Entre estos dos se encuentran el agua (menos grave que la tierra, siendo húmedo y frío) y el aire (menos leve que el fuego, caliente y húmedo), siendo el agua más grave que el aire, como muestran nuestros sentidos. Otras realidades del mundo natural estarían compuestas de estos, como la madera, que se puede transformar en fuego y tierra fácilmente. Además, debe haber algo más allá del fuego porque este no ocupa las regiones más altas del universo (la cúpula celeste no es ígnea, aunque Aristóteles usa aithēr como derivado de aitheîn, o fuego), por lo que se llamó «éter» a este elemento, en el cual los objetos siguen el movimiento más perfecto y armónico posible: el circular.
«la tierra está en el agua, el agua en el aire, el aire en el éter, el éter en el cielo, pero el cielo no está en ninguna otra cosa» (212b20).
Los elementos simples también son aquellos que «tienen por naturaleza un principio de movimiento» (268b25-30), de tal manera que «las que tienen peso [se encuentran] en el centro, las que tienen ligereza, lejos del centro; y está es la disposición que tiene el mundo» (300b20-25). Estos movimientos son, para Aristóteles, características intrínsecas de los cuerpos: «algunos cuerpos poseen necesariamente un impulso de gravedad o de levedad» (301a20-25), incluso definitorias de los elementos, pues «cada uno de los elementos se define con arreglo a cada uno de los movimientos» (276b5-10), siendo la gravedad o levedad son la capacidad de un cuerpo para moverse linealmente: «llamamos “leve” sin más a lo que se desplaza hacia arriba y hacia la extremidad, “grave” sin más a lo que se desplaza hacia abajo y hacia el centro» (308a25-35).
Los cuerpos graves, por lo tanto, como los creados en base a la tierra y al agua, se desplazan hacia el centro del universo, acumulándose ahí, ya que «lo grave sin más [es] aquello que queda por debajo de todo lo demás» (311a15-20). Los elementos menos graves quedarían alrededor, como el aire rodeando la tierra y el agua y, más allá, el fuego, aún más liviano que el aire. La estructura del mundo, por lo tanto, surge de manera natural: «si uno cambiara de sitio la tierra poniéndola donde ahora está la Luna, no se desplazaría cada una de sus partes hacia ella, sino a donde se halla ahora» (310b1-5).
Estos movimientos indican claramente que existe dicho centro del universo, ya que la tierra y el agua descienden hacia él, mientras que el aire y el fuego se alejan de él, en ambos casos linealmente y en el mismo ángulo, aunque en dirección opuesta: «resulta evidente que siguen ángulos semejantes el fuego al ascender y la tierra, y todo lo que tiene gravedad, al descender. De modo que necesariamente se desplazarán hacia el centro» (311b34-38). Hay por lo tanto una estructura del universo en términos absolutos, con direcciones objetivas: «es absurdo creer que no existe en el cielo el “arriba” y el “abajo”» (308a15–20), así como «el “delante” y su opuesto, la “derecha” y la “izquierda”» (284b20), siendo el polo sobre Grecia la parte inferior y el lugar por donde salen los planetas, la derecha (cp. 285b). Y si el centro es la tierra, el límite externo es la bóveda celeste, que es la última barrera del universo, todo está contenido en ella y todo se observa en nuestro cielo:
«no hay nada además del Todo o el Universo, nada fuera del Todo; por esta razón todas las cosas están en el cielo, pues el cielo es quizás el Todo» (212b15).
Y en torno a ese centro giran los astros: «vemos que el cielo da vueltas en círculo» (272a5). El movimiento circular es más perfecto que el rectilíneo y anterior a él, ya que está más cercano a la quietud (es moverse alrededor del mismo punto, cerrando una trayectoria que no se corta abruptamente, pero tampoco se alarga al infinito, lo cual es impensable para Aristóteles) y, por lo tanto, está vinculado con la eternidad, la incorruptibilidad y la divinidad: «existe por naturaleza alguna otra entidad corporal aparte de las formaciones de acá, más divina y anterior a todas ellas […] en el que sea natural que, así como el fuego se desplaza hacia arriba y la tierra hacia abajo, él lo haga naturalmente en círculo» (269a30-35 […] 269b5-10). Por eso «el movimiento circular uniforme es la medida por excelencia» (223b15) del tiempo, por su constancia y regularidad. No obstante, debe uno «suponerlos dotados de actividad y de vida» (292a20), puesto que se mueven, son seres animados, es decir, que poseen anima, o alma.
La incorruptibilidad de los astros indica su divinidad, y su movimiento circular es intrínseco a su naturaleza, ya que, desde que la memoria colectiva (histórica) alcanza a recordar, siempre se han mantenido así, por lo que podemos suponer que son distintos a la materia terrenal: «por más que se remite a una creencia humana; pues en todo tiempo transcurrido, de acuerdo con los recuerdos transmitidos de unos hombres a otros, nada parece haber cambiado, ni en el conjunto del último cielo, ni en ninguna de las partes que le son propias» (270b15). Hay, por lo tanto, una diferencia esencial, es decir, específica, entre la realidad del mundo supralunar y la del sublunar, ya que la Luna, por su evidente cercanía, es el objeto que separa los dos mundos.
Tanta sería la diferencia entre los cuerpos divinos y los terrenales que los primeros ni siquiera tendrían las características que explican el movimiento de los segundos: «el cuerpo que se desplaza en círculo es imposible que posea gravedad o levedad» (269b30-35). Son cuerpos diferentes, de distinta naturaleza a los terrenales, «ingenerable e incorruptible» (270a10-15), que no aumentan ni disminuyen su tamaño, que no cambian de cualidad. Este es el llamado «éter» (270b20-25), «potencia de allá arriba […] por no ser idéntico a ninguno de los cuerpos próximos a nosotros» (339b25-30), con lo cual se hace referencia al cuerpo trascendente, el cual limita y parece contener todo lo que existe: «es limitado en su totalidad el cuerpo que se desplaza en círculo» (271b25-30), de tal manera que fuera de él no habría «lugar ni vacío ni tiempo» (279a10-15).
«las cosas de allá arriba no están por su naturaleza en un lugar, ni el cuerpo las hace envejecer, ni hay cambio alguno en ninguna de las cosas situadas sobre la traslación más externa, sino que, llevando, inalterables e impasibles, la más noble y autosuficiente de las vidas, existen toda la duración del mundo» (279a20).
No solo el movimiento de los astros, sino la propia forma del cielo es esférica, como atestigua la trayectoria de la bóveda celeste y porque esta es la figura más perfecta y, por lo tanto, propia de los entes divinos e incorruptibles: «Es necesario que el cielo tenga forma esférica, pues esta figura es la más adecuada a la entidad celeste y la primera por naturaleza» (286b10-15). Y lo mismo ocurre con los cuerpos que este contiene (las diferentes esferas), como la Luna o el Sol, que se ven a simple vista como esferas perfectas. De hecho, las fases de la Luna parecen indicar su esfericidad: «si no, en efecto, no crecería ni menguaría adoptando la mayor parte de las veces forma de lúnula o biconvexa, y una sola vez, de semicírculo» (291b20). Y, si ocurre con un astro, ocurrirá con los demás, pues «todos deben ser similares a uno de ellos» (291b15-20).