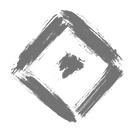Ascenso al volcán Acatenango (y fuego)
Llegar al volcán de Acatenango desde Antigua Guatemala debería ser fácil, pero Guatemala tiene otro ritmo. Había quedado a las nueve de la mañana para recorrer los escasos treinta kilómetros que separan la ciudad de la aldea La soledad, donde comienza la subida. Sin embargo, no empezamos a andar hasta pasadas las once y cuarto. En el trayecto, conocí a Ruth, Jon, Ander y Paul, con los que compartía el objetivo de hoy: ver las erupciones del volcán de fuego.
Tras parar en Jocotenango a recoger parte del equipaje (abrigo, gorros, comida…) y reunirnos con el guía comenzamos a subir a buen ritmo. Las cuatro horas de subida las habríamos hecho en poco más de tres de no ser por el guía, Santos, que paraba más que nosotros porque tenía resaca del día anterior… Guatemala es así, es imposible controlar el tiempo, tienes que intentar sortearlo. Los grupos con los que nos encontrábamos en el camino se reían de nosotros cuando decíamos que teníamos que esperar a nuestro guía.
—¿Suben solos?
—No, Santos viene por ahí, a su ritmo.
El caso es que llegamos al campamento, escondido entre los caminos de la falda del volcán Acatenango, vecino del de fuego, alrededor de las tres de la tarde. Sin embargo, el panorama nos decepcionó bastante. Estaba nublado, por lo que no podíamos ver a más de veinte metros de distancia. Sólo en contadas ocasiones se intuía la silueta del volcán de agua, pero poco más. Nos aseguraron que se despejaría a las seis de la tarde, pero nunca sabes si te puedes fiar de lo que te dicen. El clima en Guatemala se repite con una precisión asombrosa, por lo que si los nativos te dicen que va a llover a tal hora, llueve; si te dicen que se va a despejar, se despeja. Pero, como el tiempo es tan relativo en la mente de los latinos, no sabes si tal hora es las seis o las ocho de la tarde.
- Volcán de fuego parcialmente nublado visto desde los campamentos de Acatenango.
- Erupción del volcán de fuego tras las nubes.
Nos cambiamos la ropa, nos envolvimos entre varias capas de mantas y abrigos (pues estamos a más de 3.500 msnm) y encendimos un fuego para esperar al clima con chocolate y marshmellows (malvaviscos en español, pero permítanme en anglicismo). Entonces el guía empezó a vendernos la moto, y empezaron los problemas. Nos pidió 300 quetzales a cada uno para llevarnos hasta el volcán de fuego, lo cual era un disparate teniendo en cuenta que habíamos pagado 250 por el transporte, la comida, el campamento, el agua y el guía durante un día completo, y esta pequeña excursión se hace en poco más de una hora (según el propio guía). Acabamos aceptando que nos acompañase al volcán por 300 quetzales en total (entre los cinco que éramos) y continuamos esperando.
Ruth, Ander, Jon y Paul se fueron a visitar los campamentos cercanos de otros turistas. Habían contactado con un par de grupos de chicas centroeuropeas y querían ver qué se cocía por allí. Yo decidí quedarme junto al fuego (el de la hoguera), hasta que volvieron diciendo que habían pedido 25 cervezas para esta noche. Me pareció una idea nefasta, porque implicaba que alguien tenía que bajar el volcán, comprar las 25 cervezas y subir con ellas en la espalda. Y, claro, te va a cobrar el trabajo…
El volcán de fuego hacía atisbos de despejarse, por lo que empezamos a andar sobre las siete de la tarde hacia el llamado camellón, una pequeña pasarela junto al volcán, desde donde se pueden ver las erupciones de cerca. Íbamos sin linternas, además de que habíamos dejado la comida y el agua en el campamento, porque así nos lo aconsejó el guía y porque, se supone, la marcha era de una hora escasa. Tardamos dos en llegar, tropezándonos constantemente y cruzando puentes hechos con un par de troncos caídos y surcos de torrenteras de varios metros de longitud donde desaparecía el camino. Incluso sucedió que, durante el trayecto, nos detuvimos a observar una erupción del volcán y el guía nos empezó a meter prisa para llegar cuanto antes a la cima (y volver cuanto antes a descansar).
—Desde allí lo vais a ver, no os paréis.
—Sí hombre, hemos venido para esto, no vamos a irnos sin verlo…
Ruth y yo llevábamos un cabreo encima… Pero todo se quitó al llegar a nuestro destino, donde pudimos ver el volcán de fuego en todo su esplendor.
A los pocos minutos, el guía y esta gente se fueron, pero yo decidí quedarme un rato más. Todo el tiempo del mundo habría sido poco para disfrutar de uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, pero quería, al menos, ver una última erupción. Me quedé solo, a más de 3.600 metros de altura frente a un volcán activo. A mi izquierda, se observa Guatemala hasta la frontera con El Salvador y a la derecha se ven los volcanes que limitan con México. «Un país entero a mis pies, y el cielo cerca» (El eterno encuentro, Paganus, 2018). El volcán Pacaya y el de agua se observan al este (o, como dicen aquí, al oriente) y los volcanes del lago Atitlán al oeste (o al occidente), aunque ambas llanuras están parcialmente ocultas tras las nubes.

El volcán de agua sobre las poblaciones de Alotenango, Ciudad Vieja y Antigua Guatemala, vista desde el campamento de Alotenango. Se puede observar el volcán Pacaya en erupción.
Nos quedamos en silencio el volcán y yo. El viento resoplaba con fuerza mientras yo permanecía sentado en la pasarela de apenas metro y medio de ancho que discurría entre las dos pronunciadas laderas del volcán, que descienden cientos de metros. El frío que debía haber espantado a los demás turistas parecía no hacer mella en mí. Serán las ganas. O el abrigo… «Paciencia de árbol», que diría aquel. Los minutos avanzaban perezosos en la noche, hasta que, al final, llegó. Indescriptible.
El guía, que iba lento pero seguro, me esperaba a unos pocos cientos de metros, respaldado del frío y del viento. Comenzamos el camino de vuelta, que nos retrasó casi otras dos horas. Llegamos exhaustos, sedientos y hambrientos a las once de la noche. La falta de comida había hecho mella en nosotros. No teníamos ganas ni de quejarnos. Al llegar, una cena tan pobre como la comida nos esperaba. Aunque lo de «esperar» es un decir, porque había que hacerla… Mientras cenábamos, llegaron dos tíos con la cerveza que esta gente había pedido. «Son 600 quetzales»…
Se fue todo el mundo a dormir pronto, pero yo decidí agarrar (que no «coger») el saco de dormir y sentarme frente al fuego. Puse un cafelito a calentar en las brasas, la cámara apuntando hacia el volcán, unos marshmellows al fuego y mi libretita con la pluma desenfundada. Y a disfrutar.
De repente, me encuentro solo frente a un fuego encendido con cuatro palos y un puñado de pinazas. Ruth, Jon, Ander, Paul y el guía, Santos, duermen en un par de tiendas a pocos metros a mi espalda. Solo se escucha el crepitar de la hoguera y, esporádicamente, las erupciones del volcán de fuego, que se alza majestuoso, bello e intimidante frente a mí. En una palabra: sublime. Únicamente su estruendo detiene mi escritura, avisándome de que cientos de rocas incandescentes, lava y una negra humareda de CO2 y azufre salían, quizás por primera vez en millones de años, a la superficie terrestre a través del pequeño cráter situado a unos pocos cientos de metros frente a mí. Un nacimiento, en cierto sentido.
A mi izquierda puede verse fácilmente el volcán de agua iluminado por la luz de la luna llena que brilla en un cielo despejado para la ocasión. Siempre me ha fascinado su forma, puramente piramidal, sin picos secundarios ni accidentes de ningún tipo en su superficie completamente arbolada, signo del inestable letargo del volcán. Parece seguir con estricta disciplina lo que de él se espera. Canon, aletargado y solitario, hasta que llegue su momento.
Poco más allá se observa el volcán Pacaya, más irregular y de menor altura. Sin embargo, si se presta atención, se puede apreciar un río de lava fluyendo constantemente de una fumarola cercana, además de la erupción del cráter principal. El tamaño, en ocasiones, no tiene nada que ver con la fuerza y la actividad.
El resto del paisaje lo define ese verso de Jorge Cafrune: «un pueblito aquí, otro más allá» iluminados por cientos de farolas blancas y amarillas que, desde esta altura, parecen estrellas creciendo en la tierra, esperando el momento de subir al cielo. Alotenango, Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, así como decenas de pueblos y aldeas cuyos nombres desconozco, descansan bajo una plétora de rayos demasiado lejanos como para tronar por aquí. Quizás vengan desde El Salvador, cuya frontera se vería a lo lejos si estas fuesen algo más que un concepto en nuestras cabezas. Mi pluma se detiene súbitamente y mis ojos se alzan deseosos de ver, de nuevo, el espectáculo que mis oídos preconizan. El volcán de fuego vuelve a tronar.
Pasé la noche escribiendo, viendo el volcán, tomando fotos, controlando que los perros salvajes no rompieran las bolsas de basura que habíamos preparado… hasta que, alrededor de las tres de la mañana, se nubló la cúspide del volcán y las erupciones dejaron de verse. Eché una cabezada frente al fuego hasta que decidí meterme en la tienda. Me acurruco, me quito las gafas y cierro los ojos, pero a los treinta segundos suena la alarma de Jonan: «venga chavales, a despertarse, que hay que subir hasta la cima del Acatenango».
Tardamos una hora en subir el resto del volcán, con un frío que congelaba los huesos y sin desayunar. Más exhaustos todavía que ayer, sólo podía pensar en que se me iba a congelar el brazo por donde me daba el viento, especialmente cuando llegamos a la cúspide y la falda del volcán desaparece, así como su resguardo. Nos metimos en un refugio magistralmente colocado en el cráter del volcán. Sinceramente, creo que nos salvó la vida. Dormimos un rato junto a un par de alemanes que habían llegado antes que nosotros esperando a que pasase el temporal, se despejase el volcán y pudiésemos ver algo.
Nada de esto sucedió, así que bajamos al campamento a desayunar (un café sin azúcar… pa matarlos) y nos disponíamos a bajar cuando el guía nos dijo que había que esperar dos horas para empezar el descenso porque el transporte no llegaba hasta las once. ¿Por qué nos hemos levantado a las cuatro de la mañana, entonces? Mejor no preguntar… Esperamos haciendo unas fotos a las vistas (algunas para el instagram…) y bajamos (esta gente con las 25 cervezas a la espalda). Hasta la próxima, sin duda.