
El ‘nosotros’ de Notre Dame
Ayer ardía Notre Dame, una joya del estilo gótico de más de ocho siglos de antigüedad, pero, más allá de eso, ardía un símbolo de la unión de la humanidad en torno a la elevación espiritual, una obra de arte que, aunque descansase sobre esta o aquella tierra, representaba lo más excelso del ser humano: nuestra cultura.
Con ‘nuestra’, me refiero a la totalidad de los seres humanos, pues todos estamos juntos en esto. Infinitamente más allá de las diferencias políticas o religiosas y de la forma concreta en la que se encarne nuestra cultura está la cultura en sí misma, entendida como una expresión de la humanidad que hay en todos nosotros. Cuando se pierde una manifestación cultural, es un trocito de nuestro ser el que desaparece y cuando estas se crean, es la humanidad entera la que se eleva, porque la cultura es el principal elemento de unión entre los seres humanos.
Cierto es que esta unión se produce en círculos concéntricos de intensidad acorde al nivel de cercanía entre la cultura y el individuo. Los parisinos, católicos y amantes del arte habrán sentido más la pérdida que los científicos ateos de la India o Sudáfrica, porque si los primeros identifican la obra como una expresión de sus propias creencias y de su identidad, una especie de extensión de sí mismos y de su forma de pensar, los segundos la sentirán distante y quizás ni la conozcan, pero sufrirán la noticia identificándose con la catedral como una expresión de lo más elevado que hay en ellos.
O, ¿acaso no sentiríamos la misma rabia e impotencia si viésemos arder el Taj Mahal? ¿Qué más da que este sea un monumento mogol, indio y musulmán? ¿No se nos escaparían las lágrimas si un terremoto destruyese las ruinas de Machu Picchu? ¿No nos unimos todos en un mismo sentimiento cuando el volcán de fuego de Guatemala arrasó los pueblos cercanos? ¿No vivimos las inundaciones de Kerala, en India, el último verano con el corazón en un puño? ¿No hemos sentido algo muy parecido al ver arder Notre Dame que cuando presenciamos la destrucción del templo de Baal, en Palmira, Siria?
Por supuesto que la cercanía tiene un valor. Sufrimos la muerte de un ser querido en nuestros brazos más que la de un desconocido en el otro lado del mundo, aunque sepamos que ambas vidas tienen el mismo valor. Personalmente, como vecino de Torrelodones, se me desgarraría el corazón si le ocurriese algo a la torre que le da nombre al pueblo, aunque ni me enteraría si le ocurriese lo propio a construcciones similares de pequeñas aldeas de China o Mongolia. La cercanía, sea geográfica o ideológica, intensifica las emociones, ¡claro! Pero más allá de todas las distinciones superficiales que nos caracterizan pervive la conciencia de que la cultura es la máxima expresión de nuestra humanidad, es lo más excelso de aquello que somos.
Los griegos decían que todo en el universo, desde los entes materiales hasta las realidades psicológicas o espirituales, se mueven por dos fuerzas opuestas: amor y odio. La materia se atrae por la fuerza de gravedad, una de las múltiples manifestaciones del “amor” así comprendido, igual que dos personas se sienten atraídas mutuamente a nivel emocional. Por otro lado, dos individuos pueden separarse guiados por el mismo “odio” que separa dos cargas eléctricas del mismo signo o que hace a una presa huir del cazador.
La cultura tiene el primer efecto, es puro amor, solo tiene la capacidad para unir a las personas, nunca de separarlas. Conocer una cultura te une irremediablemente con ella, como cuando un cuerpo entra en el campo gravitatorio de otro. De hecho, cuando un sector se declara en guerra contra una determinada cultura o las personas que la encarnan se debe, en la mayoría de los casos, al desconocimiento absoluto de esa cultura o, en casos menores, a la incomprensión del conocimiento que se tiene respecto a ella.
El odio, por el contrario, nos separa de nuestros semejantes, y no hay mayor pérdida que esa. Pero, ¿qué odiamos exactamente? A veces pensamos que el foco de nuestro odio es otra persona o la cultura que representa, pero esto no es cierto. No se odia una cultura, se rechaza la maldad del otro, su barbarie o sus comportamientos mezquinos que nos recuerdan que hay algo en lo más profundo de nuestro ser capaz de hacer aquello que vemos en otro. “No se odian las diferencias, se odian las similitudes”, dice Gino. Rechazamos el mal que se encarna en individuos o en comportamientos colectivos, no a estos.
Odiamos cuando los hombres matan o hacen daño a sus semejantes, odiamos la intolerancia igual que odiamos las muestras de desprecio, odiamos que la incomprensión de determinados sectores mine nuestros derechos y libertades, odiamos que nos traicionen, que nos engañen, que nos estafen… Pero, en última estancia, no odiamos las culturas con las que aquellos que nos dañan o nos engañan se identifican y, si hilamos suficientemente fino, nos daremos cuenta de que tampoco odiamos a las personas, sino sus errores. El rechazo cultural viene después, de manos de la política, la ideología o el sectarismo, que nos hace asociar estas muestras de maldad particulares con la cultura que representan, para emprender así una guerra personal contra una facción política o ideológica.
Porque eso sí, en la política reina la fuerza del odio igual que en la ideología y en todo lo que tenga que ver con el poder. Las únicas uniones que se crean en estos ámbitos son siempre frente a un enemigo externo: nos unimos contra alguien, no con alguien. Y ese alguien es el enemigo, el objetivo a destruir, un ser que está equivocado en todo, al que hay que llevarle la contraria siempre, en un terreno de juego donde todo vale desde la traición al engaño y la mentira. Y si nos unimos con nuestro enemigo, es porque hay un enemigo más fuerte que abatir, a cuya realidad somos sordos y ciegos, porque nosotros somos-contra-él.
Lo cual no afecta sólo a los representantes políticos, sino también a los votantes, quienes solemos votar más por evitar que gobiernen otros antes de para apoyar las ideas de unos. Siempre se ha dicho que España vota a la contra, como castigo y, de hecho, en esta campaña electoral se está pidiendo el voto de un sector para que no gobierne el contrario. ¿Os dais cuenta de lo oscuro que es el asunto? El principal objetivo de la oposición es derrocar al gobierno, los progresistas piden el voto para frenar el auge de la extrema derecha quienes suben como la espuma para evitar que los progresistas gobiernen… Antes de las propuestas están los bloques de fuerzas políticas, las guerras ideológicas y los enemigos de cada uno. Los únicos amigos son los enemigos de mi enemigo.
Y esto tiene un coste inasumible porque, como decía el maestro Cabral: “el bien se construye a sí mismo, el mal se destruye a sí mismo. Un cáncer te mata, pero muere contigo”. Cuando odiamos al que creemos que es diferente solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, cuando amamos al otro, ese que es tú otra vez, nos estamos fortaleciendo a nosotros mismos. Si seguimos viendo el mundo como un tablero de ajedrez donde hay que destruir al contrario nuestro sistema acabará destruyéndose (quizás lleve haciéndolo más de dos milenios) y nos arrastrará (lo está haciendo, de hecho) a todos los que pensemos de la misma forma.
La cultura no funciona así. Es la máxima muestra de unión entre los seres humanos, la expresión de un vínculo profundo que nos enseña que pertenecemos a lo mismo, que en esencia somos lo mismo, aunque usemos otros materiales para levantar nuestros templos y pronunciemos de forma distinta los nombres de nuestros dioses. Hoy no llora París, ni Francia, ni el catolicismo, ni occidente… Hoy, el mundo entero, lo más humano que hay en él, llora la pérdida de un punto de luz en la existencia cuya fuente era nuestra humanidad, lo más bello que hay en nuestro interior. Todo lo demás es superfluo.
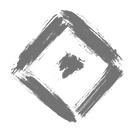
En su día, Norte Dame tenía (y yo diría que existe gracias a) su contexto de poder también …
En su dia, la construcción de Norte Dame tenía (e incluso diría que existió gracias a) su claro contexto de poder también…
Me enamora este post.