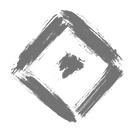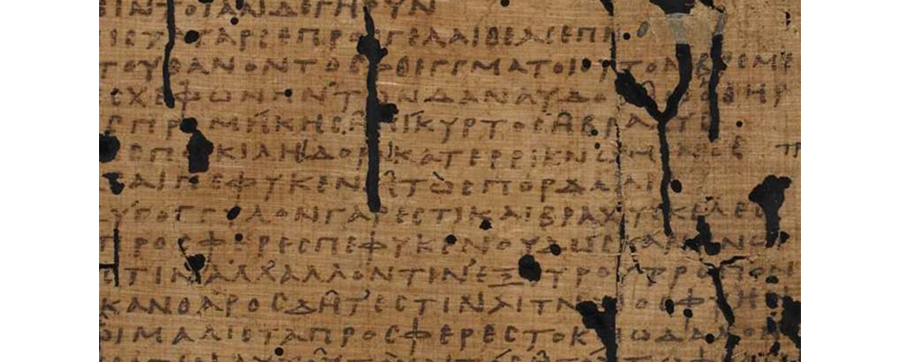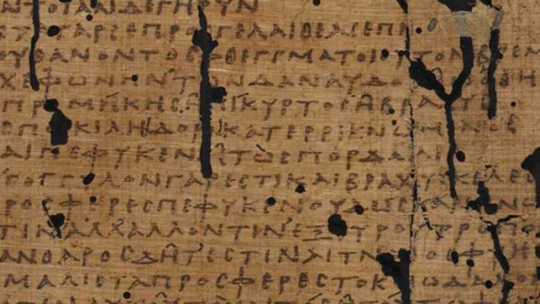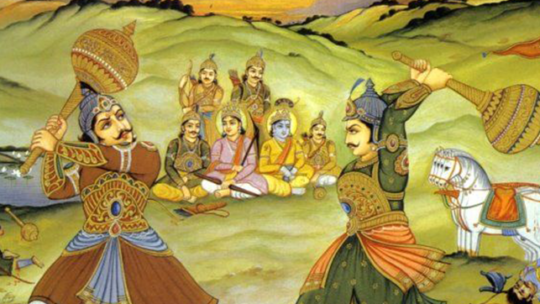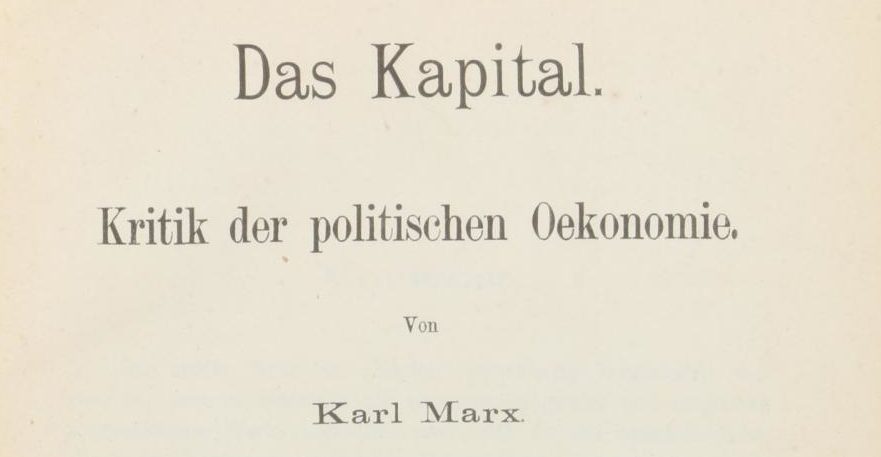Aristóteles (IX) – Tiempo y espacio
El movimiento local se da siempre en un espacio y tiempo, por lo que «El físico tiene que estudiar el lugar» y el tiempo. El lugar es algo real y separado de los cuerpos, lo que demuestra «la sustitución de un cuerpo por otro», es decir, dado que dos cuerpos distintos pueden ocupar el mismo lugar, este no es una propiedad de los cuerpos ni es simplemente una apariencia producida por la presencia o ausencia de estos, sino algo en sí mismo. En segundo lugar, hay que estudiar qué es el tiempo. Esta es una noción «oscura y difícil de captar», ya que tampoco se percibe directamente, pero se puede advertir de manera mediada, es decir, por el movimiento se da en él: «Percibimos el tiempo junto con el movimiento». Por lo tanto, se puede medir, aunque también indirectamente, pues no se mide el tiempo en sí, sino el movimiento: lo que tarda un objeto en recorrer una determinada cantidad de espacio. De hecho, «el tiempo es continuo por ser continuo el movimiento».