
Norddeich
Quería ir al mar. No sabía muy bien por qué, y sigo sin saberlo, pero tenía que ir. Y eso que soy un hombre de ciudad, no ha nacido en mí la necesidad de pensar frente al océano. Cierto es que mi familia es de Cádiz, y he conocido a mis primos en la playa de Torreguadiario, secándonos enterrados hasta el cuello en la arena calentada por el sol o jugando a tumbarnos en el rompeolas. Donde un mal levante puede llevarse a cualquiera. Ahí he sido primo, pero me he criado en Madrid. En la sierra noroeste, entre encinas y piedras de granito. Pero tenía que ir al mar.
Hay determinados puntos del mundo que me atraen. Creo que son lugares especiales sobre los que se forma un fenómeno de la naturaleza, para que no pasen desapercibidos. Visitarlos es como… turismo simbólico. Uno de ellos, desde luego, es el desierto del Sahara. Tu mirada se puede perder en sus infinitas dunas, y siempre algo de ti se queda hundido en sus arenas, una vez hundes tus manos en ellas. Otro, es el mar. El océano abierto.
Tenía varias formas de ir al mar desde Osnabrück, mi ciudad alemana. Todas en Baja Sajonia. Una de ellas era Wilhelmshaven. Estaba cerca y los trenes eran directos. Podría llegar en un par de horas allí. Sin embargo, esta ciudad forma parte de una gran bahía, y lo que tendría en frente no sería el mar abierto, sino el otro extremo de la bahía. Cierto es que mirando al norte, lo que sería la izquierda desde esta ciudad, podría ver una lengua de agua que conecta la bahía con el mar. Pero necesitaba ver mar abierto. Es fundamental que tus ojos se pierdan en el horizonte. Sólo así se puede estar ante el misterio.
El destino, entonces, sería otro: Norddeich. La forma de ir no era la más cómoda, se tardaba casi cuatro horas, haciendo varios trasbordos. Tampoco el pueblo apetecía demasiado, porque al buscar fotos de él aparecía una zona industrial, Norddeich Mole, con poco atractivo y misterio. Siempre he pensado que es un juego cruel del destino que las zonas de trabajadores sean las más deprimidas, parece una carta del mundo jugada a favor del capitalismo, deprimiendo a los que sostienen la sociedad con el sudor de su frente a una vida gris y abandonada.

Pero Norddeich tenía una ventaja: en su horizonte no había nada. Mirando en línea recta hacia el norte, sólo podrías ver mar. De hecho, si nuestra vista no tuviera límites, y pudiésemos escudriñar hasta donde un obstáculo la frenase, no veríamos nada. Nuestra perspectiva saldría del espacio terrestre hacia el espacio exterior, por el extremo norte del mundo. Continuando la línea de la tierra llegaríamos a Canadá, pero eso es otro mundo. Es algo distinto que, además, estaría en otra zona conceptualmente distinta. Podríamos decir, en cierto sentido, que Norddeich es el fin del mundo, al igual que Tierra de fuego o la península del Indostán.
Así que allí fui. Los trenes, milagrosamente, llegaron sin ningún retraso, algo que en Alemania es muy normal. En efecto, la puntualidad alemana es un mito. Un conocido me dijo una vez que, al llegar a Alemania, no sabía qué le había sorprendido más, si ver que la puntualidad alemana no existe, o ver que ellos se consideraban realmente puntuales. Fui leyendo los Tratados de lógica de Aristóteles, y me llevé una grata sorpresa al ver que una mente inexperta e inquieta como la mía era capaz de seguirlos sin problemas. La noche anterior había estado leyendo sobre el Organon de Aristóteles en un libro de W. D. Ross y no entendía nada. Siempre he pensado que no tiene sentido que las fuentes secundarias sean más complicadas que la fuente primaria de la que hablan. Me parece de mal escritor, mal profesor y mal filósofo. No me refiero a cuando alguien investiga sobre un autor y expone una idea muy compleja sobre él, sino a cuando una persona presenta un resumen de un libro o hace un comentario introductorio a una obra, y ese comentario es más complejo que la propia obra. El ego y la soberbia gustan de cubrirse de un manto de oscuridad terminológica para parecer ser intelectualmente superior a lo que son.
Llegué a Norddeich sin problemas. La estación… era para verla. Nos bajamos en una plataforma a la que no puedo llamar andén. Por un momento me dio la sensación de que me había bajado por el lado equivocado del tren. Ni siquiera me convencía ver que un montón de gente había hecho lo mismo que yo. El andén debía de estar en el otro sitio, esto debía de ser un mero espacio para separar las vías. Tampoco me animaba ver que casi todos los que se bajaron conmigo llevaban maletas. “Estos están tan perdidos como yo”, pensé, a lo que añadí: “¿quién va con una maleta a Norddeich?” o, peor aún, “¿por qué hay tanta gente que parece que viene a vivir aquí?”. Parecía un sitio donde no había nada interesante que hacer. Pero estaba el mar abierto, recordémoslo –porque era lo único que me animó a no coger el mismo tren que me había dejado allí de vuelta-. Porque, sí, Norddeich es la última parada de cualquier tren que vaya hasta allí. Si continúan, se caen al mar.
Tras unos segundos de confusión (por lo menos quince o veinte), vimos que en la vía que teníamos delante de nosotros había un trocito de medio metro de ancho asfaltado que te invitaba a pasar al otro lado, si bien no de una manera segura, por lo menos tenías el alivio de no poder tropezar con los raíles. Salí de la estación y me puse a andar.
La dirección la tenía clara: a la derecha estaba Norddeich Mole, la zona industrial, un pequeño puerto con máquinas y barcos de todo tipo, y a la izquierda había un poco de césped, y mirando el mapa había visto que ahí había playa. Empecé a andar en esa dirección, donde había varias personas paseando. De repente, vi el mar. Pero se le veía una textura extraña (porque las texturas se pueden intuir con la vista, curiosamente). Pensé que podría ser por las algas. Al poco pensé que parecían piedrecitas de tamaño mediano. No era un mar normal. Cuando llegué, vi una extensión plana, completamente llana, en la que se perdía la vista, de tierra húmeda, empapada por un mar que no se alcanzaba a ver, donde la máxima profundidad de agua serían cinco centímetros. Lejos de decepcionarme, me maravilló la vista.
He olvidado comentar, a propósito, que delante de Norddeich hay unas islas, de unos pocos kilómetros de longitud y muy pocos de ancho. Son varias, al menos siete, dispuestas en línea, dando una clara muestra de un desprendimiento de trozos de costa por el movimiento tectónico. Son una maravilla de islas. El caso es que la vista de tierra húmeda continuaba hasta llegar la otra isla, dando la sensación de que no había mar entre ellas.
La gente jugaba en el barro, con las botas de agua perfectas para la ocasión. No solo los niños, también los padres y mayores. Se escuchaba una música de fondo, de un centro comercial cercano, mientras se veía una barca encallada en esta especie de lodo marino. Una mujer y su hija jugaban a dar de comer a las gaviotas, arremolinándose alrededor de ellas por lo menos cincuenta. Unas cañas tímidas crecían en el borde más cercano a la orilla, y unos pequeños muros de contención formaban unas cuadrículas en el mar. Comí mirando el paisaje.
Después de la comida, hui del frío hacia un café del centro comercial que pude disfrutar delante del concierto que daba un señor mayor, con una guitarra en las manos. Se parecía enormemente a Fernando Savater. Habría jurado que era él de no ser porque estaba cantando y hablaba en alemán, comentando las canciones entre tiempos. No sé lo que dijo, pero parecía mezclar la profundidad con la gracia.

Cuando terminó de cantar, decidí echarme a andar por la orilla del mar. Pensaba. Tengo un pensamiento múltiple. Es una enfermedad que he contraído en occidente, de la que espero librarme en la tranquilidad de la Baja Sajonia. Pensaba sobre debates, sobre el mar, sobre la pedagogía en las leyes… de esto y lo otro, nada concreto. Pero había un pensamiento que tenía en el fondo de mí ser, algo que quería sacar pero no salía. Intentaba descubrir por qué quería venir al mar y qué significaban para mí estos lugares que hacen la vez de atractores espirituales. Pensaba encontrar una respuesta al llegar, como pasó en el desierto. No sabría decir cuál era la respuesta, pero la encontré. Aquí no encontré nada. Se me atragantaban un par de pensamientos racionales que no me satisfacían en absoluto y de los cuales no podía tirar para buscar otras soluciones. Así que seguí andando. Cada dos o tres temas que pensaba y repensaba, intentaba sacarme a mí mismo el tema del mar, pero no había forma de dar con la solución.
Compré unos regalos, me senté un rato a descansar, hice alguna foto… Y decidí volver a tomarme un chocolate caliente en un puesto que había visto anteriormente. La vuelta la hice por detrás de un montículo alargado que recorría todo el borde de la costa, de tal manera que no veía el mar (o lo que fuera el paisaje que he descrito antes). Llegué al quiosco, pasé por delante del mar, y no lo vi. Estaba ahí, pero no lo vi. De hecho, debería estar escuchándolo. El caso es que pedí el heiβer kakao y, mientras esperaba a que me lo sirvieran me di la vuelta y… ahí estaba. Donde antes solo había tierra ahora había un oleaje digno de un mar profundo. Todo debió ocurrir en poco más de media hora. Ahora se podía seguir el movimiento del mar hasta la isla de en frente. Cogí mi chocolate y me senté en un banco a observar el espectáculo. Ahora comprendía.
Viajar es como conocer. Sabes el sitio en el que estás con certeza, pero no sabes exactamente qué hay allí a dónde vas. Realizas el recorrido con ganas de llegar al destino y, cuanto más largo y arduo sea el recorrido, más satisfacción sientes al llegar. Nadie se alegra de haber alcanzado la casa del vecino. Pero cuando tienes una idea vaga de qué hay allí a donde te diriges, te reconforta llegar y verlo con tus propios ojos. No te lo pueden contar, hay que hacer el camino por uno mismo.

Y, en ocasiones, cuando llegas, no sabes exactamente a dónde has llegado. Muchas veces no es lo que esperabas o, incluso, no eres consciente de dónde estás. Pero hay que tener paciencia, y continuar en el objetivo. Hegel decía que el camino del espíritu es el rodeo. El camino recto es el más corto, pero el espíritu necesita tiempo, necesita dar vueltas alrededor de eso que quieres. Y, al final, llega por sí solo. Sólo hay que estar en el lugar adecuado, mantenerse, mejor dicho, allí donde hay que estar. Las ideas, muchas veces, necesitan tiempo para madurar, aun en ausencia de proceso intelectivo alguno.
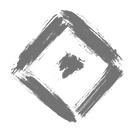
Realmente me ha gustado como para decirlo
Gracias. Me alegro que lo hayas leído