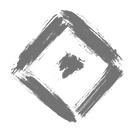Parte IV: Varanasi, la ciudad más sagrada del mundo
Día 18. Varanasi, la ciudad sagrada
Día 19. Yoga y meditación, un lugar de estudio
Día 20. Manikarnica, la ceremonia de cremación
Día 21. La otra cara de Varanasi
Día 22. Trae la luz a la oscuridad
Día 23. El auténtico maestro
Día 24. Salidas por Varanasi: el Sarnath y la vida nocturna
Día 25. Varanasi – Kolkata
Día 21. La otra cara de Varanasi
Despierto poco antes de las ocho de la mañana después de haber dormido casi doce horas, fundamental para acabar cuanto antes con la fiebre. Me preparo un bálsamo de Fierabrás y salgo a ver un par de lugares emblemáticos al sur de la ciudad (¿había unas escaleras frente a la puerta del hotel? ¿En serio?) y, de nuevo, la realidad india me golpea en la cara, esa a la que creía haberme acostumbrado o haber dominado…
El bálsamo de Fierabrás es una pócima mágica de los carolingios (reyes francos del siglo VIII-X) que se popularizó con don Quijote, quien decía conocer la receta del bálsamo para curar todas las dolencias del cuerpo. En su caso este estaba formado por una mezcla de vino, aceite, sal y romero. En el mío, adaptado al siglo XXI, es el nombre que le doy a un reconstituyente a base de sales y azúcar recomendado por una doctora y amiga de la familia. Te deja como nuevo.
Tengo que salir a la carretera principal más cercana para coger algún vehículo hasta mi destino de hoy, que se encuentra a varios kilómetros. No tiene perdida: saliendo del hotel es todo recto en dirección contraria al Ganges. Saludo a la mujer anciana del sari naranja que toma el fresco en la puerta de su casa, la cual hace esquina con un pequeño callejón sin salida y cuando llego a la carretera cojo el primer rickshaw del día en dirección al fuerte de Ramnagar, una fortaleza del siglo XVIII que me habían recomendado visitar. Desde el inmenso puente que atraviesa el Ganges, las vistas al fuerte son… buenas. Nada del otro mundo, pero se ven las murallas, algún que otro templo hindú y ropa colgada de las ventanas de las casas del interior del fuerte.

Al llegar, la única entrada posible (al menos que yo haya podido encontrar) te dirige hacia una taquilla, donde saqué un ticket pensando que sería la entrada al fuerte, ya que nadie fue capaz de explicarme nada. Craso error. Como todo está en hindi y la gente solo habla English very little no me di cuenta de que el ticket era para un museo de armas de guerra que alberga el fuerte. Si es que a “eso” se le puede llamar museo: carros de todas las épocas para llevar a personalidades distinguidas, sea a motor, a caballo o sobre los hombros de los intocables de turno; objetos decorativos de la clase pudiente que habitaba el lugar por aquel entonces; armas de todas las formas imaginables… Lo más vomitivo que he visto en mucho tiempo.
¿Cómo puedes hacer un museo de objetos que están diseñados para incrustarse en el pecho de un ser humano o para sacarle las tripas? ¿Cómo puede la gente visitar el museo con aire de solemnidad, viendo armas cuyos filos están desgastados de chocar contra los huesos de humanos de otra raza, otra religión u otra patria? No es que yo sea explícito, es que esa es la única función de una falcata o una alabarda de esas… ¿Por qué se exponen si representan la parte más horrible de la sociedad? Por lo que a mí respecta, déjense de tonterías: los museos son edificios con cuadros. Todo lo demás… meh.
Salí de ahí en cuanto pude decidido a entrar en el fuerte de una vez para ver las murallas y los edificios interiores, pero dos policías me impidieron el paso y, como hablaban el maldito English very little, no pudieron explicarme el por qué. Te tratan con esa mezcla de pasotismo y falta de respeto por ser extranjero, riéndose entre ellos de ti abiertamente. Un “sin casta”, dirían… Y, no, no hay un “bueno está” esta vez. Es parte del racismo indio, que está mucho más presente de lo que el hinduismo debiera admitir. El caso es que decidí salir de allí porque estaba empezando a cabrearme, esa actitud de desprecio me repatea, y cogí otro rickshaw a la Universidad de Banaras, a ver si así se mejoraba el día.
La Universidad de Banaras ostenta dicho nombre por la mala pronunciación india (Banaras) de un nombre inglés (Benarés) que es, a su vez, la mala pronunciación inglesa de un nombre indio (Varanasi). Fundada a principios del siglo XX, es una de las mejores universidades del país, con casi 30.000 estudiantes, y alardea de ser la mayor universidad residencial de toda Asia. En sus departamentos se ve la mano colonial por todos lados: ingeniería, medicina (occidental, claro), derecho, periodismo…
Esperaba encontrar un remanso de paz académica, esa que centra la mente y purifica el espíritu, en el campus de una gran universidad. O, como dirían aquí, esperaba recolocarme los chacras. Pero… no fue el caso. En primer lugar, porque el rickshaw me dejó en la puerta de un campus en cuya entrada no había nada. Anduve durante unos quince minutos adentrándome en él, entre descampados, residencias de estudiantes y edificios cerrados a cal y canto que parecen abandonados (eso sí, coronados por la cúpula de un templo hindú). A los pocos minutos cogí otro rickshaw y le pedí que me llevase “al centro”. Y, más de lo mismo. Muchas de las casas parecían residencias particulares, las instalaciones deportivas estaban vacías y sin vida, un pequeño grupo de estudiantes cantaba consignas frente a un edificio en el que no parecía haber nadie… Aunque tampoco parecían tener muchas ganas de reivindicar nada.
Hay instalaciones universitarias, pero no hay espacios universitarios. No hay lugares donde los estudiantes y los profesores puedan charlar, sentarse a tomar algo… Hacer vida universitaria fuera de las aulas. ¿Dónde vas a quedar con un profesor para comentarle tus dudas? ¿En el campo de fútbol? O, ¿dónde organizas una velada poética, o unas copas, o un café, después de un congreso? El concepto de “cafetería” no existe aquí. En las grandes ciudades hay cafeterías, sí, pero igual que en Madrid hay centros de yoga. No son autóctonos. Aquí a lo sumo hay una fila interminable de puestos de té que la gente toma de pie, sin bancos ni mesas ni nada. Tomas el té, pagas (si te da por ahí, que si no tampoco pasa nada) y te vas. Los restaurantes también son para comer e irte, sin sobremesa ni café (porque no hay café en ningún sitio). ¿Dónde se discuten aquí los temas importantes si no hay sobremesa? Los españoles no podríamos haber redactado una constitución en un lugar así. En fin…
De hecho, el propio restaurante del hotel, donde escribo estas líneas, busca imitar los restaurantes occidentales (ya he comentado que lo regenta una chica ucraniana), pero… se nota la falta de autenticidad por todos lados. Está forzado, porque para los locales el concepto de “restaurante” tal y como lo entendemos en Europa es extraño. No te traen la bebida hasta que la comida no sale, te dan una libreta para que apuntes las comandas, no se fían de cargarte lo que consumes a tu habitación para pagarlo al final… Es normal, pero esta cultura hace que la universidad no sea más que un lugar de paso. Vas, das la clase y te vuelves a casa. No es un sitio en el que estar, no es una realidad adaptada al pensamiento indio, sino introducida en él, como un piercing que el cuerpo intenta expulsar.
Decidí cancelar la tercera visita que había planeado para hoy: el templo de Hanuman, porque visto lo visto… Entonces cogí el cuarto rickshaw del día y fue la gota que colmó el vaso. Le dije el ghat al que quería ir, ya que estos son como los puntos calientes en los que todo ocurre y que todo el mundo sabe dónde están y acordamos ₹200 la carrera. Ok. A los cinco minutos el conductor paró junto a un chico para pedirle que hiciera de traductor entre él y yo, porque no tenía ni idea de dónde tenía que llevarme. “¿A dónde estábamos yendo, entonces?”, le pregunté. Me miró sonriendo y dijo: “yes, yes”. Instintivamente volví a la carga, como si tuviese alguna esperanza de que fuese a responderme a la siguiente pregunta: “¿cómo sabes cuánto cuesta el trayecto, si no sabes dónde hay que ir?” “Yes, yes” fue, de nuevo, toda su respuesta… Ok. Tras los pocos dientes que le quedaban se veía una saliva roja producida por la maldita hoja de betel.
Me dejó a un kilómetro de mi destino alegando que no estaba permitido a los rickshaws acercarse más (lo explicó como buenamente pudo). Mientras, una fila interminable de coches, bicis, viandantes, vacas y, por supuesto, rickshaws, avanzaban en la dirección que, según él, estaba prohibida. Pensé: “sé que no me vas a llevar, pero no te lo voy a poner fácil” y le dije que no le pagaba, porque veía que los otros rickshaws estaban yendo en esa dirección. El hombre comenzó a gritarme todo el rato las mismas palabras en hindi, mientras un par de personas se acercaban a ver qué pasaba y, cuando se lo explicamos, se daban la vuelta y continuaban andando. Sabían que yo tenía razón, pero no me la iban a dar por ser extranjero. En un momento determinado el conductor me dijo que me subiese al rickshaw, parecía haber cedido. Avanzó literalmente metro y medio, se volvió a parar y volvió a empezar con lo mismo. Yo no sabía si reír o llorar, así que empecé a reírme, mientras le insistía en que no le iba a pagar. Al señor parecía darle igual no cobrar, con tal de no dar su brazo a torcer. Cuando me cansé del tema, le pagué y me fui.

[…]
Por la tarde, hago vida normal como si fuese un local más. Llevo una camiseta a la lavandería (por ₹30, es decir, unos cuarenta céntimos), que está a unas pocas calles de distancia del hotel; me afeito en una barbería por ₹200 (con navaja y gran precisión); voy a clase de yoga… Vida de estudiante.
Mis ropas van mutando poco a poco. Hace ya varios días que me cubro los hombros y el torso con un paño de Krishna cuando hace frío y lo uso como turbante cuando más pega el sol, sustituyendo la gorra que perdí un par de días atrás en un taxi. Ando con un palo de bambú que compré para la fallida excursión a Gaumuk y voy con los pies descalzos para sentir el suelo, como es costumbre. El segundo dedo del pie derecho luce un anillo, a lo yogui y me dirijo a las clases de yoga o meditación con distintos gurús vestido con un traje blanco de algodón crudo. Noto que los maestros me miran con mucho más respeto que antes. Me saludan como si fuese uno de ellos. Namasté, baba!
Termino el día viendo un aarti en el ghat más cercano a mi hotel. Aprovecho que llego con tiempo para irme a las barcas que esperan en el Ganges, donde por poco más de un euro puedes ver la ceremonia de frente. Allí una señora me ofrece una pequeña canastilla de flores (las de las ofrendas) por ₹100, lo cual es entre diez y vente veces su precio original y a los pocos minutos uno de los chicos de las barcas me ofrece un viaje por el Ganges por ₹2.000 (de nuevo, diez veces el precio real). Vergonzoso. Los lugares turísticos hay que evitarlos…
De vuelta al hotel me vuelvo a perder por las callejuelas… ¿Qué le pasa a esta ciudad? Parece que no hay forma de memorizar el camino… El caso es que acabo llegando a una sala de yoga que a pesar de estar a pocos pasos de mi hotel, no la había visto hasta ahora. De hecho, juraría que antes no estaba. El caso es que me encuentro al profesor en la puerta y acabo reservando otra clase de yoga para mañana a las ocho de la mañana. Todo sea por probar distintos métodos.
Página siguiente >>