
Memorias de Guatemala
Segundo día. Monterrico, la costa del pacífico
Salí de la habitación y me sorprendió el impresionante olor a mar, a sal, del que no me había dado cuenta la noche anterior por el cansancio. Fui al pueblo y desayuné en un restaurante de la calle principal: frijoles, huevos, plátano y queso (esto me suena). Apalabré con el camarero volver por la tarde a almorzar pargo (“el mejor pez del mar”, según él) y hablar con un guía, Sergio, que me él mismo me recomendó, para visitar el biotopo Monterrico-Hawaii. Caminé por el pueblo de camino a la playa hasta entrar en una tienda de recuerdos, donde compré un sonajero de conchitas de mar para colocar cerca de la puerta y escucharla cuando se abre.
El plan en Monterrico era descansar, ya que el viaje iba a ser duro y estos serían los únicos días de playa que tendría, así que decidí tumbarme en un chinchorro, y descansar con su bamboleo, entre paseos esporádicos por la playa, disfrutando del rugido de las olas rompiendo en la costa, del olor a sal y de ver a las gaviotas jugando sobre las olas.
Por la tarde salí a cumplir con mi palabra y me pedí un pargo para almorzar y un licuado de papaya. Estaba bueno y bien cocinado. Hablaba con el camarero mientras preparaban mi plato y me contó que tenía gallos de pelea, lo cual me cuadraba con la gran cantidad de gallos de grandes dimensiones que veía por el pueblo. Me contó que había muchas de estas peleas, que no estaba seguro de si eran ilegales o no, pero que allí se hacían mucho. Por último, me dijo que tenía un gallo “de a 500”, mientras me miraba como preguntándome una opinión sobre ello. Yo, que pocas veces he visto una gallina, pero no quería ser borde, le respondí neutro, pero en positivo: “¡ah bueno! No está mal”. Sonrió y miró al frente, como reflexionando sobre mi comentario, pero orgulloso. Parece que acerté. Poco más tarde vino Sergio, un guía con el que apalabré hacer un tour a la mañana siguiente para visitar el biotopo por 60 quetzales.
Mientras volvía al hotel, empecé a pensar que esos carteles de “Tortillas 3 tiempos” que se veían por todos lados no debía de ser una franquicia, porque estaban en sitios muy dispersos. Me acabaría enterando de que esas tortillas de maíz que ponen en absolutamente todas las comidas, se llaman así porque se usan para desayunos, almuerzos y cenas. El primer día piensas: “¡qué pesaos son con las tortillas estas! A todas horas comiendo tortillas… ¡por favor!” A las pocas semanas te encuentras a ti mismo mirando a una camarera mientras dices: “¡dos más, por favor!”
Cansado de la hamaca y conociéndome (no aguanto un día entero sin hacer nada) salí a pasear por la costa. Sin destino ni rumbo. Como diría Facundo Cabral: andar y andar, siempre andando. Nada más que por andar. A los pocos minutos me encontré a un chiquillo, de siete u ocho años, que se puso a andar a mi vera mientras preguntaba: “¿a dónde vas?” Buena pregunta… pensé. Le contesté con un vago “pa allá”, mientras señalaba hacia el horizonte que teníamos delante. No dejaba de ser verdad. “¿De dónde eres?” Esta, esta sí que me la sé: “de España. Y ¿tú?”. “De aquí, del mismo Monterrico”.
Estuve hablando con él unos minutos mientras le acompañaba a su destino. Alguien le había engañado diciéndole que los billetes de avión a Europa cuestan alrededor de treinta mil dólares y que aquello es el paraíso. Quizás algún turista medio borracho le pareciese gracioso hacer creer a un niño que estaba en un lugar del que cualquiera quería salir, pero que no iba a poder. Intenté quitarle tantos pájaros de la cabeza como pude. “Cuando seas mayor trabajarás y podrás pagarte un boleto a España, ya lo verás. Mi boleto costó unos seiscientos dólares, eso se puede ahorrar poquito a poco”. Sonrió un poco.
“Allí ¿hay basura en las playas, como aquí?”, me preguntó. “¡Claro! Y mucha más. De hecho, si te fijas, aquí no hay basura. Hay restos de hojas de palmera, cocos y pequeños troncos que trae el pacífico (a saber de dónde). Pero no hay basura, no hay plásticos o colillas.” De repente me fijé en sus botas vaqueras con aspecto de piel de serpiente y terminadas en un pico que parecía infinito. “¡Qué botas más chulas!”, exclamé. “Sí… son mías” me dijo con orgullo y un poco de vergüenza. Le dejé en un chiringuito de playa donde vivían sus padres y continué andando.
Por la noche salí a caminar por la “Calle Principal” del pueblo (casi la única que hay). La gente está siempre en las calles, tanto turistas como la gente del pueblo, tomando algo, escuchando música o paseando entre puestos de artesanía y de comidas caseras. Es un lugar turístico, pero sin turismo. Hay muy buen ambiente. Me pedí dos dobladas de carne (empanadas) y unos frijoles cocidos con arroz, que fue la peor idea que se me pudo ocurrir, porque me moría de calor. No quería ser borde dejándome el plato de frijoles que me sirvió la misma cocinera, no quería que pensase que no me gustaban… No estaban malos, pero es que hacía tanto calor… y los frijoles estaban tan calientes… y el plato era tan grande… Al final llegué a una especie de compromiso: comí lo suficiente para que pareciese que los había disfrutado, pero dejé todo lo que pude. El resto, descansar.
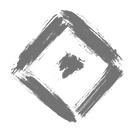



[…] Francisco Marroquín, cuyo nombre luce con orgullo la universidad más importante del país (ver Vida académica y cultural de la ciudad), hizo varios actos de fe pública donde se quemaron cientos de indígenas como castigo por […]