
Memorias de Guatemala
Primer día. Ascenso al volcán de Pacaya y llegada a Monterrico
Desayuné en el hotel por primera vez lo que se convertiría en una constante durante todo el viaje: huevos, frijoles, plátano frito y un queso extremadamente salado que funciona muy bien como sal (pero muy mal como queso a secas). Pregunté al recepcionista del hotel un par de cuestiones para continuar el viaje, y seguí sus consejos. En primer lugar, me recomendó cambiar los euros que tenía en BAM, pero como estaba cerrado los cambié en Banco Azteca a 7.6 quetzales por euro (de lo más alto que se puede conseguir, ya que en el aeropuerto te lo llegan a cambiar por la mitad… usureros…). En los billetes, además de personajes políticos importantes se puede ver, en una esquina, una imagen del quetzal, el ave nacional de Guatemala.
En segundo lugar, me recomendó dirigirme a lo que yo escuchaba como “senmá”, que resultó ser la Central de Mayoreo (CenMa), para coger un autobús para el Pacaya, que estaba entre Ciudad de Guatemala y Monterrico, mi destino final para hoy. Hay autobuses directos (desde el aeropuerto, por ejemplo) a Monterrico, pero salen muy temprano, son muy pocos y no te permiten parar en el Pacaya varias horas.
Cogí un taxi blanco en medio de la calle, algo que después me recomendaron por activa y por pasiva que no repitiese, pues algunos taxistas están vinculados con las maras y, como no sabes dónde vas, te acabas encontrando en una calle solitaria con un motorista al lado que saca una pistola, te golpea en el cristal y te dice: “Móvil. Cartera”. No fue el caso, pero poco después empecé a usar Uber, que funciona estupendamente (en la capital) y es más seguro. Hablé con el taxista durante el trayecto de sus hijos y de sus sueños. En un momento determinado me dijo que tenía “armonía de ir a España”, a lo que yo respondí con algo neutro, que pudiese significar cualquier cosa, para no desvelar que no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. “Ahá, qué bueno”, creo que dije. 50 quetzales el trayecto, un buen precio.
En el CenMa cogí el primer chicken bus, camioneta o sencillamente, autobús, de muchos que acabaría cogiendo durante el viaje. Son los típicos autobuses escolares americanos que, en lugar de conservar el amarillo estándar, están pintados con cientos de colores. En comparación con los autobuses turísticos, son un poco incómodos, especialmente si tienes que estar dentro varias horas, porque son pequeños (a mí no me cabían las piernas de ninguna manera, aunque es algo que me suele ocurrir en autobuses españoles, pero aquí chocaban contra una placa metálica del asiento delantero), no tienen reposacabezas (olvídate de la posibilidad de reclinarlo) y suelen ir completamente llenos… Sin embargo, son muy baratos, hay buena temperatura en ellos con las ventanas bajadas (ya que en Guatemala siempre hace buena temperatura) e incluso tienen unas barras en el techo para colocar el equipaje. Por cierto, en estos autobuses te sientas donde puedas, te cobran cuando les parezca y parten cuando están llenos, pero sin embargo, parece que los trasbordos están muy organizados y que hay una gran cantidad de ellos, además de que son bastante puntuales, pues nunca he tenido que esperar más de cinco minutos para coger un bus, a cualquier hora del día (aunque a partir de las cuatro o las cinco de la tarde hay muchos menos, porque las carreteras son peligrosas).
Pregunté al ayudante del conductor, que es el que te cobra y llama a la gente cuando llega a un nuevo pueblo, y me hizo bajar en “el cruce”, donde cogí otro autobús hacia San Vicente de Pacaya, un pueblo que, después de atravesarlo te deja en una carretera que termina en la entrada del Pacaya. El primer reto, el primer volcán, estaba cerca, pero este sabía que no era muy duro y era muy turístico. Excesivamente turístico.
Nada más llegar te piden 50 quetzales para entrar (por que sí) y te obligan a contratar un guía (porque si no, no pasas), que cuesta MÁXIMO 200 quetzales. Ojo al truco, porque te van a pedir 200 más una propina, y como “cita de autoridad” usarán un cartel que tienen allí colgado donde te especifican que lo máximo que se deben pagar es 200Q. 100 o 150Q podría ser un buen precio (si vas solo, ya que si vais en grupo no cuesta nada pagar 200Q y el guía al fin y al cabo vive de eso).
Comenzamos a subir con un hombre al lado, a caballo, que te ofrece el animal como transporte por un precio que no quise ni preguntar, ya que venía a eso, a subir volcanes y, además, seguro que era caro (ya había pagado bastante con la entrada). Al principio, el Pacaya está cubierto de vegetación. El camino es sobradamente amplio y sencillo de subir (aunque hay algunas pendientes relativamente duras, especialmente si no estás en forma –como es mi caso–). Aquí nos adelantaron un grupo de israelíes que iban a caballo. Una chica parecía mirarnos por encima del hombro al guía y a mí, que íbamos a pie. Hay gente para todo…
De repente, llegas a una zona completamente desolada, cubierta por una lengua de piedra negra, fruto de una erupción anterior que ha quemado todo a su alrededor pero que, a día de hoy, se encuentra solidificada. Hay zonas donde el calor se filtra desde el interior del volcán y sale por las piedras, donde se pueden cocinar unos Marshmellows a los que el guía te invita (normal, con ese precio que has pagado…). En algunas zonas se pueden ver columnas de humo de azufre saliendo del suelo. Parece un escenario de película.
Por último subimos un poco más para tener acceso a unas vistas del valle y al lago Amatitlán, pero siempre nos mantuvimos lejos del cráter del volcán, bien porque es peligroso (como te dicen) o porque no es fácil subir y los guías no quieren complicarse la vida. Desde ahí vimos a los israelíes de antes que, subidos a caballo, no podían acceder a la última cornisa. Antes nos miraban desde medio metro más de altura y ahora estaban a cincuenta metros a nuestros pies. Ya ves… la vida.
Bajamos por unas rampas de tierra por las que podías deslizarte cuesta abajo a gran velocidad. Acabas con los zapatos llenísimos de arena, pero bajas el volcán en unos pocos minutos. Esperamos en la entrada a que llegase el autobús y lo cogimos el guía y yo. Fuimos hablando por el camino, y me contó que él vivía en una aldea cercana, que en la última erupción del Pacaya, en el 2014 la lava que escupió el volcán a cientos de metros de altura sobre el cráter había llegado hasta su casa, arrasándola, y que él hablaba la lengua maya, el Quiché.
De camino a Monterrico
Me bajé en el cruce de nuevo y cogí el autobús más lleno que he cogido nunca. Era un chicken bus, con capacidad para unas cuarenta personas, pero íbamos alrededor de ochenta. No sólo los asientos estaban ocupados, con varias personas por cada banqueta, sino que todo el pasillo estaba lleno. Yo me quedé cerca del conductor, de pie. El ayudante del conductor, cada vez que llegaba a una parada, gritaba: “¡libre, libre, libre! Vamos súbanse, ¡está libre!”. Yo miraba las caras de agobio de quienes estaban sentados sobre un desconocido y con otro desconocido encima. Por suerte no subió nadie más durante el trayecto, aunque los comerciantes conseguían entrar y llegar hasta el fondo del autobús (no me preguntéis cómo)…
Llegar desde el cruce a Escuintla fue fácil, porque la carretera está en muy buen estado. De ahí coges un microbús a Puerto San José (preguntas solamente por “puerto” y te dejan donde necesitas), y de ahí a Puerto Iztapa. Tardas pocos minutos entre un sitio y otro y pagas unos pocos quetzales por cada trayecto. Pero luego, la carretera de Puerto Iztapa a Monterrico es interminable. Es un camino de tierra y se va parando cada dos por tres para subir o bajar a alguien. Al final, después de coger seis autobuses y viajar durante horas, se acaba llegando…
Por el camino empecé a ver tejados de hoja de guano, mientras recordaba los versos de Atahualpa Yupanqui (“rancho tejao con maloja, vivienda del leñador”). Los rasgos faciales empiezan a cambiar, asemejándose a los descendientes de maoríes, que colonizaron hace siglos la costa americana del pacífico. Otra etnia, otra cultura y otro ritmo de vida.
Monterrico es una zona muy humilde, con animales domésticos sueltos por todo el pueblo (gallinas, cerdos, perros…), casas sin ventanas ni puertas y con infraestructuras muy pobres. Sueles encontrarte a la gente tumbada en una hamaca en el pequeño porche que tienen delante de casa, donde suelen cocinar y hacer la vida diurna o barriendo con un gran cuidado las hojas y pequeños restos de madera del suelo, caídos de los árboles cercanos o traídos por las olas del pacífico. El suelo de tierra de los caminos continúa bajo los porches y se introduce en las casas de todos los convecinos. Sin embargo, mantienen no solo la dignidad, sino una admirable elegancia y una nobleza, incluso en la pobreza más dura. Los versos de Atahualpa resonaban en mi cabeza:
No sé si alguien habrá rodao
tanto como he rodao yo,
pero les juro, créanmelo,
que he visto tanta pobreza,
que yo pensé con tristeza:
“Dios, por aquí, no pasó”.
Monterrico
Y, por fin, llegué al pacífico. Me sorprendió la fiereza del mar, con olas de varios metros de altura que traen todo tipo de restos de árboles, cocos, hojas de palmera… Las playas son de arena negra, originadas en las decenas de volcanes que pueblan Guatemala. La costa está llena de hoteles y restaurantes de todo tipo y, si estás en la temporada adecuada, puedes ver el desove de las tortugas marinas. Cuando el sol está en su cenit, las olas tienen más fuerza todavía, saltando de rabia tras chocar contra el suelo, y levantando un espray de agua salada que se dirige inmediatamente hacia la costa.
Cogí una habitación compartida (donde acabé estando solo) en el Jonny’s place por 120 quetzales. Es un sitio cómodo, tejado con guano, cerca de la playa, con piscina y hamacas, pero un poco ruidoso para mi gusto. Cené algo en el hotel y a dormir, que había sido un día larguísimo, pero ya estaba en Monterrico y había subido el primer volcán. El viaje ya había comenzado al cien por cien.
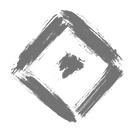







[…] Francisco Marroquín, cuyo nombre luce con orgullo la universidad más importante del país (ver Vida académica y cultural de la ciudad), hizo varios actos de fe pública donde se quemaron cientos de indígenas como castigo por […]