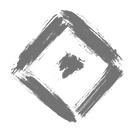El mendigo
Eran las doce del mediodía de un día como cualquier otro. Jueves, creo, aunque quizás fuese miércoles. Esperaba sentado en la primera mesa que vi de una de las muchas cafeterías que alegran una estación de una ciudad europea cualquiera. Eso sí, una estación central.
A mi lado se sentaron dos personas: él y ella. Él vestía con una camisa cara a medio abrochar, lucía un pelo escrupulosamente alborotado e intentaba ocultar una tirita en la cara, dispuesta a la altura del pómulo izquierdo. Izquierdo según yo, derecho según él, claro. Ella vestía su piel morena con todas las formalidades posibles, incluyendo un alemán perfecto que camuflaba los orígenes de sus padres o, quizás, de sus abuelos (¿qué más da, de todas formas?). Una coleta dejaba escapar un único mechón de pelo que se caía revoltoso por el lado derecho de su rostro. Derecho según mi perspectiva, izquierdo según la suya, claro.
Ella sacó un ordenador y empezó a hacerle preguntas a él, mientras a nuestro alrededor media decena de alemanes tomaban tés, cafés y dulces para endulzar el amargo sabor de la espera de un transbordo sin libros ni nada que hacer o quizás para calmar los nervios de una inminente llegada. En las estaciones puede pasar cualquier cosa y, en cierto sentido, pasan todos los días.
Yo hacía como que no escuchaba (pero escuchaba) las respuestas de él, que me dejaron claro que la herida de la cara no se la había hecho cayéndose de la ducha. Hablaba de tener un futuro, de reconducir su vida, de encontrar un trabajo pero, ¡ojo! no solo por ganar dinero, sino por realizarse como ser humano. Etcétera, etcétera, etcétera. Habría convencido de sus buenas intenciones a cualquier trabajadora social, pero si tienes que justificarte ya estás culpabilizado. Excusatio non petita accusatio manifesta. Le supongo unos veinte años por su aspecto; una familia acomodada por su ropa; y una facilidad para comerse el mundo por su labia. Y sin embargo… ahí estaba, justificándose.
Entonces entró otro «él»: el mendigo. Un hombre anciano, enjuto y maltratado por la vida que apoyaba en un andador sus escasos setenta kilos de peso y los dos o tres conjuntos de ahora jirones que fueron antaño chándales baratos, los cuales llevaba puestos todos a la vez. El último era de un color azul oscuro, pero intenso, a juego con una gorra con la bandera estadounidense. Tenía los ojos rojos y lagrimosos, como si llevasen años mostrándose tristes (o como si estuviesen infectados, que también puede ser); la mirada perdida en el horizonte, aunque capaz de perderse en lo más profundo de otra mirada; y juraría que le faltaba algún diente, uno de esos poco importantes que se esconden por el fondo. Su aspecto, lejos de ser repulsivo, era tan entrañable como patético.
Se acercó a la chica, pues eran quien estaba más cerca del pasillo central de la cafetería y, con una mezcla de alegría e incertidumbre, como si nos estuviese preguntando una opinión, dijo: «America!» Parecía celebrar una victoria. «¿P-perdón?», dijo ella (bueno, la palabra escogida fue «Entschuldigung», pero ya me entendéis). «America!» repitió el mendigo, añadiendo un gritito de apoyo y una sonrisa a su propia expresión. La chica miró a su anterior interlocutor con los ojos como platos y una media sonrisa, como preguntando: «¿qué hago yo ahora?» A lo que el chico sonrió confiado a la par que impotente, intentando quitarle hierro al asunto, pero sin saber qué hacer.
Entonces salió uno de los cocineros de la cafetería. Era un chico alto, delgado pero fibroso, rubio y vestido con un uniforme blanco que en otras circunstancias habría jurado que era de marinero. Y, en otra época, le habría juzgado como el prototipo ideal de un tercer Reich. Se colocó desafiante a escasos centímetros del mendigo y, sin siquiera mirarle a la cara, dijo: «Raus hier!» Es decir, a la puta calle, ¡ya!
El mendigo tuvo que alzar la mirada lo menos cuarenta y cinco grados para encararse con el camarero, que seguía sin mirarle a los ojos. Entonces cambió ligeramente su discurso y dijo: «Americano!» Intentaba añadir algo más, pero o no conocía el idioma o no le salían las palabras. La situación duró los segundos justos para que la tensión aumentase sin estallar, ya que aparecieron dos policías alemanes que venían a por el segundo o tercero café de la mañana. El camarero-marinero les hizo una señal y se volvió, con todo el desprecio del que fue capaz, a los incandescentes hornos que esperaban tras unas puertas propias del lejano oeste.
La forma en la que el camarero se dirigía al mendigo me había dejado el corazón helado, pero, aun así, las tomé como propias de una juventud hastiada y condescendiente. Pero temía lo que la policía podía hacer con él. La legitimidad que les otorga el estado les permitiría darle una paliza de muerte y salir completamente indemnes de la situación. O esposarle a la primera de cambio y meterle, dios sabe por cuánto tiempo, en un calabozo. O sacarle a empujones y de malas maneras de allí… Yo solo pensaba «por favor… es un ser humano».
Los dos chicos, también arios a más no poder, se acercaron al mendigo y le preguntaron: «¿podemos hacer algo por usted?» Buen comienzo, pensé. «¡Que soy americano!» respondió nuestro amigo. «Ja, ja, todo en orden, caballero. No tenemos ningún problema con eso», dijo uno de los policías (el que más horas había pasado en el gimnasio), y, dedicándole una sonrisa, añadió: «¿nos acompaña?» El recién nombrado caballero parecía haberse relajado un poco, pero no quería irse sin dejar constancia de sus intenciones, por lo que dijo, ya con un tono de voz más bajo: «Americano, ¿ehh?»
Los policías sonrieron al ahora caballero y a la chica que tenían más cerca (la trabajadora social), sin decir nada más. La escena se había vuelto más entrañable que patética en estos momentos. Ambos se giraron, dejando ver sus chalecos con las letras POLIZEI escritas en su espalda, esperando la cola para pedir su café y hablando entre ellos de cualquiera cosa. La chica se recolocó el mechón rebelde y volvió a preguntarle a él por sus planes de futuro. Mientras este volvía con la retahíla de buenas intenciones, el mendigo, el americano o el caballero, según se mire, tras echar una mirada en derredor y darse cuenta de que no había más que hacer en esa cafetería, se marchó lentamente con su andador, mirando hacia todos lados, como buscando una nueva aventura. O un lugar donde echarse a dormir un rato. Viene el tren, será mejor irse.